Por: José N. Leonett. (Trabajo en elaboración)

Estructura:
1.- La educación burguesa: Escuelas Pedagógicas.
A) Crítica de la División Social del Trabajo.
B) La pseudoconcreción y su destrucción.
2.- La educación socialista: Pedagogía crítica-social o radical.
3.- Esfuerzos y experiencias en la revolución bolivariana.
4.- Experiencias en la misión Sucre.
5.- El Colectivo de los Saberes Populares “Oswaldo Antonio Arenas”.
La formación ético-política que está desarrollando el Colectivo de los Saberes Populares “Oswaldo Antonio Arenas” en las aldeas universitarias del municipio Caroní, ha puesto al descubierto varias contradicciones esenciales sobre las que se realiza la formación, entre ellas destacan: 1) la formación está basada en el interés técnico-instrumental y práctico de la creación de conocimientos, 2) la metodología y la didáctica responden a los postulados del positivismo y el mecanicismo, 3) la pedagogía, los estilos de dirección y la evaluación son contrarios a la formación del nuevo(a) republicano(a) y 4) preeminencia del administrativismo sobre los anteriores. (Esta no la trataremos aquí, por ahora)
Estas contradicciones plantean un reto político pedagógico trascendental a quienes pretendemos revertir tal situación, pues se trata de crear, desde nuestra praxis pedagógica revolucionaria, un nuevo modo de producción de conocimientos, habilidades, capacidades y valores emancipadores y libertarios, todo lo cual conduzca a una nueva epistemología. Una epistemología del Sur, desde el Sur y para el Sur.
Abordaremos las contradicciones desde los postulados de la Teoría Crítica, la cual tiene sus orígenes en las actividades realizadas por el Instituto para la Investigación Social (Institut für Sozialforschung) de Alemania, antes del inicio de la segunda guerra mundial. En la primera generación de teóricos que dieron origen a esta corriente se encuentran Walter Benjamin, Max Horkheimer, Leo Lowenthal, Erich Fromm, Theodor W. Adorno y Herbert Marcuse, quienes denuncian las implicaciones institucionales y mercantiles del enfoque positivista, que naturaliza las exigencias propias de la sociedad de consumo, sin prestar atención a los conflictos sociales. Así mismo, rechazan la justificación de la realidad sociohistórica concreta por considerarla injusta y opresora (“irracional”), postulando en su lugar, la búsqueda de una nueva realidad más racional y humana.
Una segunda generación de teóricos de esta escuela, está encabezada por Jürgen Habermas y Henry Giroux, quienes han hecho nuevas aportaciones en la búsqueda de la nueva racionalidad. Incluso han posibilitado el surgimiento de una nueva pedagogía: la pedagogía crítica-social o radical.
Jürgen Habermas plantea que la forma de concebir al mundo y de construir una nueva racionalidad está constituida por intereses que impregnan el pensamiento y la acción de los sujetos. Estos son:
1.- El interés técnico. Basado en las ciencias naturales. Medible y cuantificable. Utilizado como poder para clasificar, controlar y manipular al objeto de estudio. Se hace énfasis excesivo en los aspectos técnicos; sus formas de acción son instrumentales. Estas formas de dominio y control reproducen la división social del trabajo.
2.- El interés práctico. Adquirido descriptiva y analíticamente, permite a los individuos la comprensión de situaciones y hechos sociales. La ciencia es interpretativa, también conocida como histórico-hermenéutica. Reconoce al sujeto como objeto de estudio y generador de conocimiento; la realidad es subjetiva y múltiple, es naturalista. Su esencia radica en comprender al mundo en su interacción; sólo estudia, analiza y sugiere correctivos; sin embargo, no transforma.
3.- El interés emancipador. Reconcilia y aún trasciende la oposición existente entre el conocimiento técnico y el conocimiento práctico. Permite comprender la manipulación que la clase hegemónica realiza con las relaciones sociales de producción, rompiendo y superando la división social del trabajo y con el control social para transformar la realidad. En consecuencia, es el tipo de conocimiento que ocupa el mayor interés de la pedagogía crítica en virtud de que, potencialmente, es factor para establecer las bases de igualdad y justicia social.
Veamos ahora las connotaciones de la segunda contradicción: La metodología y la didáctica que responden a los postulados del positivismo y el mecanicismo. Ésta se presenta articulada a la primera contradicción. Se constituye en el mecanismo para validar, en los espacios formativos, la razón y la forma de ser y existir de la naturaleza (humana y natural) detenida, sin movimiento, sin cambios, sin transformaciones, eterna; la cual no requiere ser cuestionada, sino validada con los métodos de investigación de la ciencia “neutra”, y enseñada con los métodos y didácticas que reproduzcan con la mayor fidelidad el ideal del positivismo: naturalizar lo desnaturalizado, es decir, la existencia predadora del modo de producción capitalista y su clase social hegemónica, a cuyo servicio deben estar postrados los conocimientos, la ciencia y la tecnología.
La metodología y la didáctica devienen en secretos profesionales apaciguadores, inmovilizadores, en manos de “docentes” a veces tranquilos y apacibles; otras veces castigadores, violentos y opresores: todo lo cual requiere de “alumnos” sumisos, oprimidos, obedientes; negadores de la historia, neutrales ante los conflictos sociales, enemigos de la lucha de clases.
Obviamente, la tercera contradicción: la pedagogía, los estilos de dirección, las formas de organización de la “clase” y la evaluación contrarios a la formación del nuevo(a) republicano(a), es la manifestación concreta del atentado ideo-político que se está cometiendo contra la UBV y la Misión Sucre en los espacios formativos, pues esta contradicción refiere a los modos de realización de la práctica pedagógica.
Eslabonada con las dos contradicciones anteriores, la práctica pedagógica aparece como un rito de relaciones de poder, cuya dirección reposa en los estados de ánimo del jefe de la clase: el profesor o profesora, de modo que la dirección del proceso y el proceso de dirección de lo que se dice y hace en la clase es su monopolio, tal como lo receta la división social del trabajo capitalista.
La evaluación, obviamente, es el último acto del ritual; reservado para la súplica, el perdón, el premio o el castigo. Aquí el jefe se constituye en el dador o no de conocimientos, especie de gurú cognitivo y cognoscitivo, capaz de autorizar o negar la existencia de la episteme en el iniciado. Así se cierra la práctica pedagógica, cargada de desacuerdos, inconformidades, descalificaciones, acusaciones y deseos de abandono.
Recapitulando, de suyo se comprende que la pedagogía, los estilos de dirección, las formas de organización de la “clase”, la metodología, la didáctica y la evaluación que se practica en las aldeas universitarias y la UBV responde a los dos primeros intereses de producción de conocimientos desarrollados por el capitalismo y las clases dominantes para mantener y reproducir su hegemonía. A ello han servido todas las corrientes de la pedagogía psicologista y sus escuelas, dedicadas a justificar el mundo de las apariencias cotidianas y sus relaciones de propiedad, de producción, de distribución y de consumo, cuyo producto más refinado es el intelectual alienado.
La educación burguesa: Escuelas Pedagógicas para la dominación.
Tal como nos comprometimos, a partir de ahora comenzaremos a desarrollar las problemáticas planteadas en la penúltima y antepenúltima entrega. En ésta desentrañaremos el origen y la esencia perversa de la educación burguesa.
La educación, entendida como sistema, con funciones, principios, fines y objetivos determinados, surge con el capitalismo, cuando la burguesía se hizo consciente de la necesidad de formar a los ejércitos especializados de productores de mercancías que necesitaba en sus fábricas. Tiene su génesis, pues, en la base económica del capitalismo. Nada que ver con la cándida creencia, según la cual el cuidado paternal-maternal, altruista y desinteresado de la formación del espíritu y el alma del pueblo para insuflarle entendimiento, se debe a las bondades y el buen corazón de los pedagogos burgueses, quienes por lo demás, en su mayoría, eran monjes, sacerdotes, dueños de fábricas y políticos al servicio de los poderosos. No. Todo lo contrario.
Esta iniquidad no es nueva. Tiene sus cuantos siglos. A finales del siglo XVIII, la burguesía había enterrado al feudalismo como modo de producción y se había hecho dueña del aparato económico, pero se veía limitada por el poder político-jurídico, único bastión en manos feudales, dirigido por cardenales, reyes, papas y señores feudales, por lo tanto se dispuso a asaltarlo, a apropiárselo también. Con la revolución francesa, la burguesía logra su cometido político. Clase social revolucionaria en esos momentos, crea los estados nacionales, es decir, las repúblicas y, en consecuencia, surge la necesidad de crear, también, los sistemas educativos. A ello se dedican eminentes políticos y pedagogos de la revolución burguesa.
En este punto es necesario precisar que las razones para el nacimiento de las ciencias sociales en el siglo XVIII: el derecho burgués, la sociología, la economía, la pedagogía, etc., fueron de carácter eminentemente políticas. Sus creadores, los intelectuales de la Ilustración, eran políticos de extracción burguesa o de los bajos estratos de la nobleza feudal; enemigos acérrimos del antiguo régimen feudal, de su irracionalidad y antinaturalismo. Se dedicaron, en consecuencia, a buscar un fundamento natural a la racionalidad del orden social que aspiraban crear y una ciencia que sustentara su pensamiento político.
De aquí entendemos que no es el pastor Comenius, como comúnmente se cree, el pedagogo por excelencia; por el contrario, el más grande teórico de la pedagogía burguesa fue Jean Jacques Rousseau, el mismo renombrado de la Ilustración, quien en su obra novelada “Emilio” delinea los principios de la pedagogía como ciencia de la educación. Educación que debía realizarse al margen de la escuela, dejando su accionar bajo responsabilidad de un ayo o preceptor, quien realizaba la educación en el campo, en relación directa con la naturaleza y asumía un solo alumno. Nada inicuo hasta aquí, pues responde al axioma de la naturaleza eterna e inmutable del hombre, plasmada en la teoría del derecho natural de Rousseau. Lo inicuo e hipócrita es que el alumno, el “Emilio” debe ser un niño rico, preferiblemente de la nobleza feudal. Los niños pobres que se la arreglaran como pudieran. Los primeros para mandar, dirigir y holgazanear, los segundos para trabajar, producir y obedecer. Educación para la élite de la sociedad, instrucción para las masas explotadas.
En paralelo, la revolución industrial creaba técnicas, procesos y maquinarias. Las fábricas demandaban un nuevo tipo de trabajador. El nuevo estado burgués exigía su preparación. La educación se encargó. Surgió cuando “las máquinas complicadas que la industria creaba sin cesar no podían ser eficazmente dirigidas con el saber miserable de un ciervo o de un esclavo”. Ponce (2007, pp. 183). La burguesía, por lo tanto, estaba obligada a procurar la instrucción y adiestramiento de los grandes contingentes de hombres, mujeres y niños explotados que mantenían la producción de sus fábricas en Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos. A través de ella se refina la explotación, se sutiliza y oculta por medio de la especialización de la mano de obra asalariada. Es decir, la instrucción y el adiestramiento surgen como una condición necesaria a la propia existencia del explotado. Por tal razón había que procurársela.
Entonces se desentraña una verdad oculta desde hace siglos: el desarrollo de los medios de producción y de las fuerzas productivas constituyen los componentes del proceso productivo capitalista que tensionan y desencadenan los cambios educativos. Esta verdad desentraña la esencia política, económica y opresora del academicismo.
Volvamos con Rousseau. En Emilio justifica su pedagogía, su método naturalista y la atención a los niños ricos, diciendo que éstos últimos, por ser hijos de la nobleza dirigente de aquel momento, eran los más corrompidos y los más necesitados del proceso de humanización. Los hijos de las clases populares, por el contrario, eran menos corrompidos, más sanos por permanecer al margen de la cultura feudal. Es decir, para este adalid de la Ilustración, mantener en la ignorancia a la inmensa mayoría del pueblo, era preferible a educarlos. Claro, los hijos de la nobleza feudal era la burguesía en ascenso, llamada a desplazar a la decadente monarquía e instaurar su hegemonía económica, política, social y cultural por los siglos venideros.
No podían, por lo tanto, dedicarse a educar a los hijos de los trabajadores, su enemigo de clase, también en ascenso, quienes le disputarían su hegemonía, palmo a palmo en esos mismos siglos.
No era sincero Rousseau. De su tiempo, el fue la más alta expresión del individualismo y egoísmo burgués, defensor de la propiedad privada y de la libertad de posesión. Es decir, fue constructor de la ideología burguesa. Su rechazo a la escuela, por lo tanto, se sustenta en que la educación de su tiempo estaba en manos del Estado Feudal. El lo sabía; por eso prefería que Emilio se educara en el campo, lejos de la “perversión" de la ciudad, que por extensión, dañaba a la escuela.
El ayo por su parte constituía una especie de insurgente pedagógico contra la pedagogía monárquica confesional, quintaesencia del magisterio, compendio de esa ideología burguesa, resumen del ideal burgués.
En descargo de Rousseau, debemos reconocer, como hemos dicho en líneas precedentes, que esta ideología fue revolucionaria en su momento histórico, puesto que el capitalismo enterraba en el limbo de la historia, toda la ignominia del oscurantismo feudal y los siglos de lujuria terrorista que la religión cristiana teocéntrica e inquisidora obligó a sufrir a los seres humanos.
El capitalismo abría así la posibilidad del desarrollo descomunal de los medios de producción y de las fuerzas productivas, jamás antes visto en la historia de la humanidad.
Este mismo desarrollo produjo las condiciones políticas, económicas y sociales para que las clases sociales emergentes e irreconciliables: la burguesía y el proletariado, ensayaran y pusieran a prueba lo más sublime de sus fuerzas creadoras, más allá del triunfo o la derrota, en la primera confrontación para definir el futuro de la humanidad: La revolución francesa de 1789, cuyo corolario sería la Comuna de París de 1848, donde el proletariado junto con el pueblo parisino serían masacrados, luego de detentar el poder por primera vez en la Historia.
Durante todo este tiempo de lucha de clases, se iría conformando la política educativa del modelo educativo liberal-burgués.
Este modelo educativo asienta su desarrollo en la visión política y pedagógica de diferentes personajes, tanto burgueses como pequeñoburgueses y proletarios, comprometidos con la revolución francesa. Estos últimos no pudieron hacer mucho, pues como hemos visto la burguesía triunfó, asumió el poder e impuso su visión del mundo; y aunque Diderot, Lepelletier, La Chalotais entre otros, realizaron grandes esfuerzos por liberar a la educación de las mazmorras de la iglesia (católica y protestante) e incitar una educación democrática, laica y popular, la burguesía asumió las ideas educativas de Rousseau y seguidores. De allí en adelante se dedicaron a materializarlas. Veamos las ideas pedagógicas centrales de tres de ellos: Basedow, Condorcet y Pestalozzi.
Comencemos diciendo que para Johan Bernard Basedow el fin de la educación era formar ciudadanos del mundo, preparados par ser útiles y felices. Para lograr tal fin proponía dos tipos de escuelas separadas: una para los pobres y otra para la élite social. Las primeras, grandes y públicas, para las masas populares, las segundas, pequeñas y privadas, para los ricos y clases medias. Las masas populares debían estar separadas de la élite en razón de que su condición social, hábitos, tiempo y objeto de estudio eran diametralmente opuestos.
Los niños ricos (los emilios) debían comenzar a educarse desde temprano, debido a su destino manifiesto de intelectuales, pensadores y dirigentes; los niños pobres en cambio, debían dedicar la mitad de su tiempo a la instrucción y la otra mitad a las actividades manuales, a su destino económico: la explotación. Su instrucción se reducía a aprender la matemática elemental, a leer, a escribir, y los deberes propios de su condición social. El campesino, el colono, el artesano, etc., debían ser instruidos para las actividades propias de sus oficios, y no para otra actividad. Esto es, a aceptar sumisamente su condición de explotado, oprimido y dominado.
Entonces, ¿quiénes eran los ciudadanos del mundo, preparados par ser útiles y felices que proponía formar Basedow y en cuáles escuelas se formaban?, ¿a cuál clase social estaban dirigidas la instrucción y la escuela que proponía?
Condorcet, por su parte, aparece como el pedagogo más liberal de la Revolución Francesa. En abril de 1792 presentó a la Asamblea Nacional su celebrado Informe sobre la Organización General de la Instrucción Pública, mejor conocido como Rapport. Allí propone la instrucción del pueblo, la igualdad de enseñanza, la gratuidad de la enseñanza primaria, la gratuidad de la enseñanza superior, el control de la enseñanza y la obligación del Estado de instruir. En una palabra, prodigar enseñanza gratuita y obligatoria a los desposeídos, arrebatarle la educación al poder de las iglesias y sentar las bases del futuro Estado Docente. Esta maravillosa propuesta confundió y, aún hoy día, confunde a más de un “avezado” pedagogo.
Develemos los ideales burgueses ocultos en la propuesta de Condorcet. Es cierto que le reconoce al estado el control de la enseñanza y la obligación de instruir, sin embargo, le deja a la familia la formación religiosa, filosófica, social y cultural. Además, le impone límites a la instrucción del pueblo y reserva los recursos para los hijos de los ricos.
Si bien es cierto que se opone obstinadamente a la enseñanza religiosa, también es cierta su oposición a que el Estado le imponga al niño ningún credo, dejando en manos de los maestros la enseñanza de las opiniones que crean verdaderas, sin importar las que profese el Estado. Para cerrar con broche de oro, le niega, (al Estado) en nombre de la “libertad”, el monopolio de la enseñanza y el nombramiento de los maestros. Ratifica que el control del Estado debe llegar hasta la puerta, la entrada, el pórtico de la escuela.
Sustenta lo anterior con el más puro razonamiento burgués, pues plantea que las escuelas privadas deben funcionar al lado de las escuelas públicas para la “sana y libre competencia” sin intervención política del Estado, a pesar de que los recursos para la enseñanza estaban reservados para los hijos de los ricos. ¿Por qué valida y niega al Estado?. Por que, en abril de 1792, la burguesía aún no tenía bajo su control el aparato del Estado; esto ocurriría el 21 de septiembre cuando la República fue proclamada y, Condorcet, consecuente con su clase social, al año siguiente modificó su Rapport y defendió la tesis de que el Estado tenía que asumir la dirección, la supervisión y la vigilancia de la enseñanza y de la escuela.
* colectivo.oswaldoarenas@gmail.com


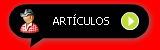






No hay comentarios:
Publicar un comentario